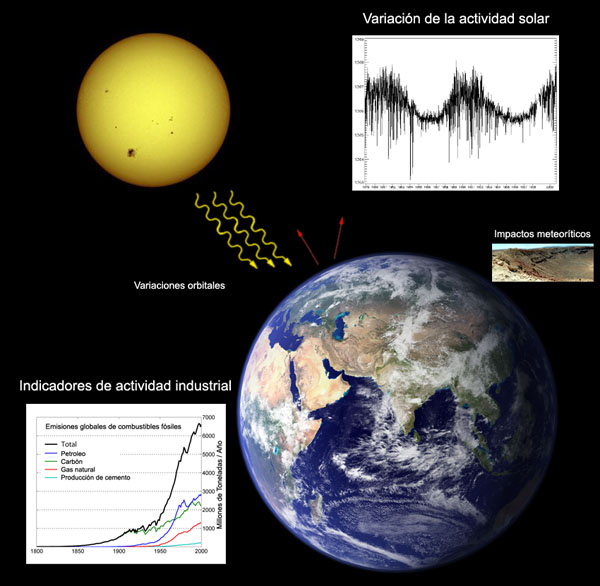Ni Freud se lo podía imaginar:
que de la fase oral y de la anal,
pasáramos de golpe y para siempre
a la madura fase audiovisual.
Enrique Badosa
Lo que viene sucediendo con las mal llamadas “nuevas tecnologías” o las “tecnologías de la información” (la sigla es preciosa: TIC) puede dejar estupefacto al cerebro mejor amueblado. Sorprende que las novedades en este ámbito y, más específicamente, en lo que atañe o afecta a la comunicación, a la información y al solaz o al entretenimiento, se sucedan, exagerando un poco, a la velocidad de la luz. Sorprende, también, la ingeniosa denominación, pues siempre he creído que “tecnología” es el conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados a la industria, es decir, lo que permite fabricar el cacharro, no el cacharro en sí.
Se dice que este siglo, que aún no ha salido de los pañales, será el de la información y el de la comunicación. Ya lo es en buena y mala medida. La verdad es que apabulla tal cúmulo de datos y cuentos a nuestro alcance, así como la pasmosa facilidad y rapidez con que podemos acceder a ellos. Sin negar que esto da lugar a un número inusitado de posibilidades y que es útil, ¿no es un poco como un espejismo? ¿No somos, ahora, con todos mis respetos por aquellos que fueron anulados en nombre de Dios y del Rey, como el jefe indio que se lleva a la oreja el ejemplar de la Biblia, porque el clérigo que acompaña al conquistador le ha dicho que ahí está la palabra divina? Preguntémonos si somos capaces de controlar conscientemente el uso que hacemos de los medios que se nos ofrecen; si no somos, más bien, usados por ellos. Si no somos analfabetos digitales, por más que nos creamos los ases, los cracks del ratón. No es imposible, además, que estos trastos estén cambiando, sin que nos demos cuenta, nuestra manera de pensar, de relacionarnos, de comportarnos.
En amena charla oí en boca de una interlocutora lo que está en otras muchas bocas y, por descontado, en la mente de muchos: “Si no tienes móvil ni estás conectado a Internet, no eres nadie”. Se puede, evidentemente, añadir: si no tienes coche, si no tienes reproductor de mp3, si no tienes pantalla de plasma, si no tienes aquello, si no tienes lo otro...
Vuelve a mis ojos la imagen del siglo como un candoroso infante colgado de su chupete, y me pregunto cómo podemos aceptar, sólo porque nos sintamos contentos con los colorines de la pantalla, como el nene ante los estantes repletos de chuches, que ya estamos en camino de asentarnos en el más feliz de los mundos y ocupar un lugar a la diestra de Dios.
Parece que estos medios satisfacen la necesidad de estar en contacto. ¿En contacto con qué? Escojamos de entre las varias respuestas: con los nuestros, con el mundo, con la realidad. Aunque esa realidad esté a un paso, quizá sólo haya un tabique por medio; quizá un par de estaciones de metro. Aunque a ese mundo no le veamos los ojos, y menos las ojeras, cuando le hablamos, ni oigamos cómo respira, ni nos detengamos a observar sus gestos porque un ojo cuadrangular los escamotea. ¿Acaso no sonreímos, aun sin ganas, al objetivo del teléfono? ¿Dejamos que se nos vean las zapatillas cuando nos sentamos ante la webcam? En muchas reuniones de amigos podemos ver a más de dos martirizando los botones de sus teléfonos. En las mismas reuniones, con no poca frecuencia, uno de los más serios temas de conversación es el nuevo dije que le hemos comprado a la mascota, el último chiste, el último tono, la última canción...
Hace un par de años, la deformación profesional me llevó a terciar en una disputa que mantenían dos señores acerca de la melodía más reciente que uno de ellos almacenaba en su móvil. Estaban en un tris de apostar trescientos euros, uno a que la canción de Excalibur es de una tal Carmina Burana; el otro, a que Carmina Burana es el título de una canción, no de la dichosa película. Fue curioso ver cómo los ojos se les abrían más que a Eva H. cuando me oyeron hablar, después de pedir la venia cortés y respetuosamente, de Carl Orff, de John Boorman y del “O Fortuna”. Los tres estábamos terminando de comer. Parece que mi intervención, aparte de frustrar el envite, no fue digna de ser premiada con un chupito. Tenemos que hacernos a la idea de que se prefiera, para mantener el contacto con la realidad, apostar trescientos euros o la vida a un error.
Se dice que quien posee la información tiene poder. Digamos, más bien, que tiene poder quien crea o inventa la información. Quizá sea la sensación de poder que produce el uso de las “tecnologías de la información” (ya sabes: TIC, sin tac) lo más tentador o atractivo del fenómeno. Contratamos nuestras vacaciones, compramos entradas para el concierto de los Rolling Stones, encontramos esa receta que dejará boquiabiertos a nuestros invitados, hacemos la declaración de la renta, la Wikipedia ahorra tiempo y evita que gastemos neuronas en algo que ya hicieron otros, aunque sea una chapuza, nos bajamos canciones inanes pero exitosas, mandamos fotos a nuestros amigos de California o de Turquía sin poner un sello... Nuestra actividad se multiplica hasta hacerse milagrosa sin movernos de casa, apretando un botón. Nos sentimos como Dios: casi ubicuos, casi omniscientes, casi omnipotentes. Somos ya, de hecho y de derecho, el Superhombre, la Supermujer, con tal de que no se agote la batería, con tal de que Telefónica, Vodafone u Ono no nos dejen colgados. Poco importa que pasemos, a veces, una eternidad pegados a la barra de búsqueda, pues la eternidad es el tiempo o el no-tiempo de los héroes, de los demiurgos. ¡Ay!, ¿cuándo será que nuestra voz suene, por fin, en la zarza ardiente?
Pues bien, si, además de ser Superman, soy un idiota, un maleducado, un ignorante, un desalmado, o un espíritu puro, ¿dejo de ser bobo, zafio, inculto, criminal o estupendo, armado, pongamos, de un móvil o de un ordenador? No, pero soy más guay, soy alguien o algo, estoy en este mundo. He avanzado cantidad, porque es cierto que “tanto tienes, tanto vales”, y yo lo tengo casi todo sin moverme de mi casa, apretando un botón. ¡Ay!, ¿cuándo será que pueda, yo solito, tirar del ronzal del becerro de oro, porque no me conformo sólo con disponer de mi cuenta sin salir de casa, moviendo sólo el ratón? Heme aquí: el Gran Mago y su roedor atributo, el símbolo del poder del siglo XXI...
Termino con el recuerdo de algo que tal vez sirva para meditar acerca de lo que está en juego. Hace unos años, el ínclito Bill Clinton tuvo la brillante idea de proponer la siguiente solución para los males del tercer mundo: conectarlo a la red. Conmueve el interés y cuidado de los políticos por mantener al personal en sintonía con los tiempos. Siempre he creído que, con el fin de vivir dignamente, cada uno ha de recibir según su trabajo, sus capacidades y, por supuesto, sus necesidades. Si necesito una caña y una barca, y que me enseñen a pescar para sobrevivir, ¿me importa que Google sea una herramienta maravillosa de navegación virtual?
 Sherlock Holmes tiene el rostro del doctor Frankenstein. Sherlock Holmes tiene la cara de Van Helsing. Sherlock Holmes tiene el gesto de Wilhuff Tarkin.
Sherlock Holmes tiene el rostro del doctor Frankenstein. Sherlock Holmes tiene la cara de Van Helsing. Sherlock Holmes tiene el gesto de Wilhuff Tarkin. Si habían pensado ustedes que nos íbamos a quedar de brazos cruzados mientras el jefe cosecha triunfos, es un decir, y acapara comentarios, van listos.
Si habían pensado ustedes que nos íbamos a quedar de brazos cruzados mientras el jefe cosecha triunfos, es un decir, y acapara comentarios, van listos. Muchas razones hay para justificar el puesto que ocupan las
Muchas razones hay para justificar el puesto que ocupan las .png)
 No hay muchas historias que contar, ya lo decía Borges, y añadió que la literatura es una casa de citas. Vuelven modas y vuelven modos, buenos y malos. Lo mismo vale para el hombre: su historia se repite como el ajo. La diferencia está en que una minoría vive más y mejor. Aunque esto de los adverbios es, por supuesto, discutible.
No hay muchas historias que contar, ya lo decía Borges, y añadió que la literatura es una casa de citas. Vuelven modas y vuelven modos, buenos y malos. Lo mismo vale para el hombre: su historia se repite como el ajo. La diferencia está en que una minoría vive más y mejor. Aunque esto de los adverbios es, por supuesto, discutible.


.jpg)



 Parece que el “tema” de estos días es González-Sinde. Cuánta polvareda para, a fin de cuentas, encontrarnos, más tarde o más temprano, con que un gobierno u otro harán lo mismo o algo parecido. Bastaría hacer un repaso de lo ocurrido con la LSSI, la LPI y la LISI; pero no me apetece. Sólo cabe añadir que es algo que salta por encima de la piel de toro. Ahí está lo sucedido, y lo que sucederá, en Francia y en Italia, por ejemplo.
Parece que el “tema” de estos días es González-Sinde. Cuánta polvareda para, a fin de cuentas, encontrarnos, más tarde o más temprano, con que un gobierno u otro harán lo mismo o algo parecido. Bastaría hacer un repaso de lo ocurrido con la LSSI, la LPI y la LISI; pero no me apetece. Sólo cabe añadir que es algo que salta por encima de la piel de toro. Ahí está lo sucedido, y lo que sucederá, en Francia y en Italia, por ejemplo. Uno tiene a veces la sensación de caer en el destiempo, si es que esto puede decirse. Ni antes, ni después, ni en el momento justo. Tarde o temprano. Es como caer en el recuerdo, que es otra forma de caer, no necesariamente hacia abajo, por su propio peso. Es mejor hacia arriba y hacia dentro.
Uno tiene a veces la sensación de caer en el destiempo, si es que esto puede decirse. Ni antes, ni después, ni en el momento justo. Tarde o temprano. Es como caer en el recuerdo, que es otra forma de caer, no necesariamente hacia abajo, por su propio peso. Es mejor hacia arriba y hacia dentro. ¿Se pueden mezclar vida y literatura? ¿Tienen algo que ver? Yo creo que sí, por mucho que defienda que la literatura ha de ser, en principio, arte. Pero el arte nace del hombre, y de la mujer, de modo que algo de la humana condición latirá en él, incluso cuando se encierra en lo autorreferencial.
¿Se pueden mezclar vida y literatura? ¿Tienen algo que ver? Yo creo que sí, por mucho que defienda que la literatura ha de ser, en principio, arte. Pero el arte nace del hombre, y de la mujer, de modo que algo de la humana condición latirá en él, incluso cuando se encierra en lo autorreferencial.